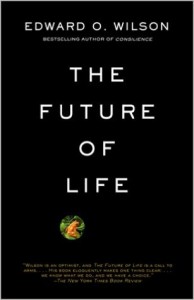 La filosofía nació con lo que el sociobiólogo E. O. Wilson (siguiendo al físico e historiador Gerald Holton) ha denominado el “encantamiento jónico”: la convicción de que el universo tiene un orden, que es un cosmos y como tal está abierto a explicación, que es accesible a diferentes saberes. A ese momento le debemos el origen de la filosofía y de las ciencias. Siguiendo a Wilson, el encantamiento es “un empeño casi tan antiguo como la civilización y se entrelaza con la religión tradicional, pero sigue un curso muy diferente: es el credo de un estoico, un gusto adquirido, una guía para la aventura por terrenos difíciles. Busca salvar al espíritu, pero no mediante la rendición del intelecto, sino mediante su liberación. Su mandamiento central, como sabía Einstein, es la unificación del conocimiento.” (Wilson 1998: 7)
La filosofía nació con lo que el sociobiólogo E. O. Wilson (siguiendo al físico e historiador Gerald Holton) ha denominado el “encantamiento jónico”: la convicción de que el universo tiene un orden, que es un cosmos y como tal está abierto a explicación, que es accesible a diferentes saberes. A ese momento le debemos el origen de la filosofía y de las ciencias. Siguiendo a Wilson, el encantamiento es “un empeño casi tan antiguo como la civilización y se entrelaza con la religión tradicional, pero sigue un curso muy diferente: es el credo de un estoico, un gusto adquirido, una guía para la aventura por terrenos difíciles. Busca salvar al espíritu, pero no mediante la rendición del intelecto, sino mediante su liberación. Su mandamiento central, como sabía Einstein, es la unificación del conocimiento.” (Wilson 1998: 7)
Hace muy poco, Marina Garcés retomaba ese tema en su Filosofía inacabada, alerta ante lo que describe como un “nuevo analfabetismo producido por la segmentación de los saberes y por la saturación informativa” (2015: 89). La unidad del conocimiento “plantea la necesidad de establecer, hoy, nuevas relaciones y alianzas entre sus diversos ámbitos y niveles de experiencia”, superando la guerra entre las dos culturas, la de ciencias y la de letras, de la que tanto se lleva hablando desde el ensayo de C. P. Snow en 1959. “Para referirse a la superación de este enfrentamiento Wilson recurre también a la imagen de la frontera y propone dejar de pensarla como un límite territorial para descubrirla como un amplio y desconocido territorio que requiere hoy, de ambas partes, una exploración en colaboración”, resume Garcés (2015: 91). Y es que para Wilson (1998: 293), la condición humana es la frontera de las ciencias naturales y el mundo explicado por estas es la frontera de las humanidades y las ciencias sociales. Las dos fronteras nos marcan el mismo territorio.
Coincido con Garcés en que esa exploración requiere una nueva alianza de saberes. Alianza porque postula una confluencia, una continuidad entre la ciencia, la cultura y la naturaleza, sin reducir un saber a otro. Y nueva porque aunque no se trata de un mero movimiento regresivo o reactivo, la alianza tiene sus pioneros, y aquí Garcés recupera justamente a Diderot; yo quiero completar la historia recordando a Thoreau. Cuando se encontraba en el apogeo de su vida, a mediados del siglo XIX, el desarrollo tecnológico traído por la revolución industrial había sustraído ya el encantamiento jónico de las ciencias. Tal como explica Weber, las técnicas de la burocratización y la mercantilización segmentaban, mecanizaban y desencantaban el mundo, convirtiéndolo en un artefacto comercializable.
En su ensayo Walking, póstumamente publicado en 1862, Thoreau lamentaba ese desencantamiento, que él relacionaba con la escasa apreciación del paisaje que encontraba entre sus vecinos: “Nos tienen que contar que los griegos llamaron al mundo Κόσμος [Cosmos], Orden o Belleza, pero no vemos claramente por qué y lo estimamos, en el mejor de los casos, sólo como un curioso dato filológico.” No es casual que Thoreau remita la noción de cosmos al campo disciplinario de las letras y no al de las ciencias. Esa reducción no le satisface y en el resto del ensayo Thoreau imagina una cultura que conecte ambas pero sin caer en la reducción o la saturación pues, nos dice, “puede haber incluso un exceso de luz, de información.” La suya es una cultura de la frontera, del límite y la transición (“todo poeta ha temblado ante los límites de la ciencia,” escribió Thoreau en su diario del 18/7/1852). Y, de hecho, en el pasaje de Walking que estoy glosando Thoreau declara vivir “en relación a la naturaleza, una suerte de vida fronteriza”, en los confines de un mundo en el que hacía “incursiones ocasionales y transitorias”. Volvemos, pues, al tema de la transición.
Thoreau nació hace dos siglos, en un mundo en el que prácticamente todos los residuos generados por la humanidad eran reciclables. Tras los avances tecnocientíficos del siglo XX, hoy día vivimos rodeados por una enorme cantidad de basura cuyo tratamiento es potencialmente tóxico, y nos enfrentamos a lo que Jorge Riechmann llama “la gran prueba”, el desafío global de transitar hacia la sostenibilidad de nuestras condiciones de vida sobre el planeta. La cultura contemporánea refleja eso, porque es el relato de la experiencia humana tal como la encontramos en los cuerpos y sus saberes. Y en el “siglo de la gran prueba” ese sentido no es único ni múltiple. Cuando no está en negación, está en disputa y en transición. La cultura contemporánea es una cultura de la transición, no tanto en sentido político (que también) sino ecológico.
La nueva alianza no será monopolio de la filosofía, pero no hay otro saber que esté en mejores condiciones que ella para intentarlo, porque ese es su proyecto desde sus inicios. Tampoco se puede hacer sin las ciencias ni las artes, y por ello me interesa especialmente el concepto de cultura científica, como puente entre las disciplinas. Pero esa es otra historia, y de ella hablaré este jueves en el Seminario Abierto de Filosofía a las 13:00 (Sala de Juntas de la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología, UPV/EHU). Ahí nos vemos.
